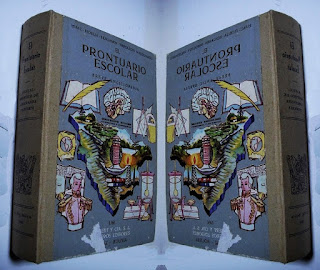NIÑO MINERO
Esta fotografía, como todas las que circulan por las
redes sociales, llegó a mi celular junto a un breve mensaje que abordaba el
tema de la minería, pero que no decía una sola palabra sobre quiénes son las
personas retratadas con la cámara de un celular inteligente, que en la
actualidad sirve para perpetuar en un instante, a cualquier hora y en cualquier
lugar, una realidad impactante por la fuerza de su mensaje iconográfico y el
valor testimonial contextualizado en la historia de un país esencialmente
minero.
La imagen da la impresión de que estos dos hijos del
altiplano; uno mayor y el otro menor, se ganan el pan del día no sólo con el
sudor de la frente, sino también con el sudor de todo el cuerpo que, desde que
inician una jornada de más de ocho horas, está sometido a un sistema de trabajo
brutal, sin ninguna seguridad industrial y en condiciones parecidas a las de la
época de la colonia, cuando los indios mitayos
eran obligados a trabajar en los yacimientos de plata del Cerro Rico de Potosí,
en beneficio de la Corona de España, que estableció un régimen de explotación
de tipo esclavista, violentando la dignidad de las personas y los Derechos
Humanos.
La bocamina, mostrándose como un bostezo detrás de sus
espaldas, tiene la bóveda apuntalada con callapos
para evitar que se derrumben las rocas y la mina se convierta en una sepultura
cerrada a la luz y el aire. Da lo mismo que la bocamina esté ubicada en el Sumaj Orq’o de Potosí, en el cerro Juan
del Valle de Llallagua-Uncía, en el Phosokoni
de Huanuni o en San José de Oruro. Lo importante es que este socavón es uno más
de los cientos y miles que se abrieron durante la Era de la plata y el estaño,
y que, una vez abandonado tras el desmantelamiento de la industria minera de
carácter capitalista y tecnología moderna, fue retomado como fuente de trabajo
por los denominados cooperativistas;
es decir, mineros no asalariados ni asegurados a una empresa industrializada
como la que estructuraron en la primera mitad del siglo XX los magnates mineros
como Patiño, Hochschild y Aramayo.
Los mineros cooperativistas,
como es el caso de este niño y su padre, trabajan como pueden en los rajos abandonados, a cientos de metros
bajo tierra, intentando aprovechar el poco estaño que ha quedado después del
Decreto Supremo 21060, que cerró las minas y provocó el despido de miles de
obreros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), institucionalizada tras
la consolidación de la revolución anti-oligárquica y la nacionalización de las
minas en octubre de 1952.
No faltaban los cooperativistas
que, en su afán por encontrar más vetas, pierden incluso el temor a la muerte y
penetran en las galerías más recónditas de la montaña, donde realizan trabajos
de excavación arrastrándose como gusanos y arriesgando la vida por la falta de
maquinaria apropiada. Tampoco les importa la humedad, las altas temperaturas ni
la falta de oxígeno con tal de extraer puñados de mineral. Su jornada, sin
derecho a salario ni beneficios sociales, transcurre sorteando los peligros inherentes
a una galería llena de chimeneas y buzones, y, como es de suponer, en
condiciones infrahumanas y sin más esperanza que salir con vida a la luz del
día.
Y todo esto, sin considerar la trágica realidad de una
familia minera; a una madre, esposa y varios hijos que se quedan en casa, a la
espera de que el padre, hermano o hijo retornen sanos y salvos, pues sin ellos
el destino de la familia estaría condenada a hundirse en una pobreza tan negra
como negra es la mina, donde los mineros pueden perder la vida en un cerrar de
ojos, tras un desmoronamiento de rocas o una descarga de dinamitas.
Los dos mineros de la fotografía llevan las ropas raídas
por la copajira. El padre se muestra
con los pantalones Jeans y la chompa ceñida por el cinturón de trabajo a la
altura de su magra cadera, y el niño con la chompa canguro celeste y el buzo
rojo percudidos por el lodo generado por la ch’aqa. Las botas de goma del niño, calzadas hasta
más arriba de las rodillas, son demasiado grandes para su talla, debido a que
este tipo de botas de trabajo, con planta gruesa y punta de fierro, no se
fabrican para niños. En el guardatojo
llevan una lámpara eléctrica algo ladeada, lo que hace suponer que no usan
lamparines de carburo ni mecheros de cebo para iluminar la oscuridad de las
galerías, donde sus vidas son trituradas como por quimbaletes de peso pesado,
en medio del polvo de sílice y los gases tóxicos que provocan enfermedades
broncopulmonares.
Si nos fijamos bien, el niño minero, que no usa guantes
de trabajo como su padre, tiene las manos en los bolsillos, quizás porque las
tiene encallecidas o, quizás, porque están estropeadas de tanto empujar la carga en el carro metalero, que está
detrás de ellos, plantado sobre rieles oxidados por el tiempo, el polvo y la copajira. Como todo niño minero,
acostumbrado a los golpes de la vida y las inclemencias del tiempo, luce los
párpados hinchados por los desvelos y los dientes incisivos que se muestran en
una mueca que parece disimular una sonrisa amistosa. Pero no cabe duda de que este
niño, a su escasa edad, aprendió ya a mitigar el hambre y la sed con el jugo de
las hojas de la coca, cuyo pijcheo
tiene entre la mejilla y el carrillo de los dientes. Es también probable que
este niño aprendió ya a manipular la dinamita, a preparar el fulminante con la
guía y el detonador para hacer estallar la roca y extraer la casiterita de
estaño incrustada en las entrañas de la Pachamama.
Después del estallido de las dinamitas, cuyo traquido
hace volar cascajos de roca junto a una endiablada polvareda que lo invade
todo, no les queda más que aspirar las motas de sílice que, por no contar con
pulmosan ni mascarilla que le cubra las fosas nasales y la boca, les causará el
temido mal de mina; una silicosis
crónica que les destrozará los pulmones y les provocará vómitos de sangre, hasta
terminar en una muerte lenta y dolorosa, como dolorosa es la vida de un minero
que trabaja sin seguridad industrial y sin ningún tipo de protección a lo largo
de los años.
Al margen de esta fotografía, que muestra el lado más
dramático de un país en vías de
desarrollo, las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de
los niños, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Adolescencia
(Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revelaron que en
Bolivia el trabajo infantil es un fenómeno más normal de lo que parece, que se
usa y abusa de la fuerza de trabajo de los niños y niñas, sin tomar en cuenta
que algunas labores tienen efectos nocivos en la vida de los infantes, desde el
punto de vista emocional, físico y psicológico.
Contrariamente a las leyes emanadas por los gobernantes,
y consignadas en el Código Niña, Niño,
Adolescente, aprobado por la Asamblea Legislativa en 2014 -en el que se
establece la edad mínima de 14 años para realizar algunas labores que no
perjudiquen el desarrollo físico y emocional-, el trabajo infantil y la mano de
obra barata en las faenas mineras siguen siendo comunes, a pesar de los
peligros a los que se exponen los infantes apenas cruzan la bocamina y se
internan en las espantosas galerías, donde la muerte los acecha permanentemente
en un ambiente insalubre y peligroso. ¡Qué lástima!
Qué les puede interesar a las autoridades departamentales
y municipales, si el trabajo infantil forma parte de la injusticia
socioeconómica, cuando son pocos los que mueven un dedo para castigar el
trabajo infantil con todo el peso de la ley, cuando la Jefatura Departamental
del Trabajo y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia brillan por su
ausencia allí donde se genera una explotación despiadada cerca de sus narices,
en tanto ellos se hacen los de la vista gorda, aun sabiendo que el no importismo los convierte en cómplices
de una esclavitud infantil encubierta.
Esta misma imagen, que me causa indignación e impotencia,
me recuerda al muchacho minero que conocí hace algunos años en uno de los
socavones del legendario Cerro Rico de Potosí, justo en el paraje del Tío
Lucas, que nos observaba con sus ojos de cachina desde su trono de rocas,
mientras masticábamos hojas de coca, fumábamos k’uyunas y tomábamos sorbos de aguardiente de una misma botella.
Ese muchacho potosino, cuyo nombre jamás lo supe porque
no me lo dijo ni le pregunté, era el peón de un viejo cooperativista, quien le ofreció trabajar en un rajo abandonado por los antiguos mineros
de la COMIBOL. Y, aunque las vetas estaban ya agotadas tanto como los residuos
que dejó la compañía de la Empresa Unificada que explotaba los yacimientos de
estaño con maquinaria industrial, ellos seguían buscando el metal del diablo a fuerza de combos,
barretas, palas y picos, sin saber si el Tío les concedería un poco más de su
preciado mineral, como una forma de compensar las ofrendas que le dejaban en
actitud de completa sumisión y pleitesía.
El muchacho se sentó a mi lado, me miró por debajo de su guardatojo y, con los ojos anegados en
lágrimas, me dijo que no le gustaba trabajar en la mina, pero que estaba
obligado a hacerlo, aprovechando sus vacaciones escolares, para ganarse unos
billetitos que le permitieran ayudar a su madre y sus hermanos menores, quienes
vivían en condiciones de extrema pobreza y hacinados en una habitación precaria
construida en la misma ladera del cerro, sin servicios básicos ni condiciones
de seguridad.
Yo le devolví la mirada envuelta por la mortecina luz de
la lámpara sujeta al guardatojo y,
abrazándole con sincero afecto y cariño, le dije que debía seguir estudiando
hasta hacerse profesional y alejarse para siempre de ese infierno terrenal
creado por los propios hombres. Los estudios lo salvarían de las garras del Tío
Lucas y no lo dejarían caer en la tentación
de la mina, porque la mina es una suerte de laberinto cuyas galerías
exhalan desesperanza, opresión y muerte.
Es evidente que ese muchacho minero, como todos los niños
que son víctimas de la pobreza, la violencia doméstica, el abuso y la
explotación laboral, en un principio se abrazó a la ilusión de ganar dinero
para comprarles juguetes a sus hermanos y una casa a su mamá, hasta que el
sueño se le convirtió en una pesadilla, que empezó a inquietarle en el alma
como si cargara todo el peso de la montaña sobre sus espaldas, como si la mina,
aparte de acercarlo a la muerte y alejarlo de la vida, fuese un monstruo pétreo
decidido a tragarse a los más humildes; a hombres, mujeres y niños que se
internan en sus galerías abiertas a dinamitazos, como si volvieran al vientre
de su madre, al vientre de la Pachamama
(Madre Tierra), de donde vienen y hacia donde van, mientras el metal del diablo se les ríe a carcajadas,
porque las riquezas minerales son del Tío de la mina y no de los humanos que las
explotan sin piedad.