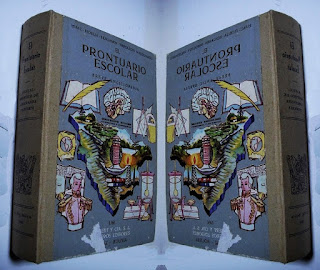CONFESIONES ANTE EL BUSTO DE CÉSAR LORA
Un día de esplendida mañana, mientras contemplaba tu dorado
busto sobre el pedestal plantado en la histórica Plaza del Minero de Siglo XX,
se me agolparon una serie de recuerdos que conservaba casi intactos en los meandros
de la memoria. Y claro, aunque suene a vanidad, debo confesar que fui uno de
los pocos que sintió de cerca tu olor de minero y escuchó tus dulces palabras
muy cerquita de los oídos. Tuve el privilegio de haber jugado entre tus brazos,
con el corazón alborozado, cada vez que retornabas del trabajo. Recuerdo que me
aupabas con un solo resoplido, para acariciarme con la ternura de quien no tuvo
hijos propios, pero que tuviste el interés por reconocerme y darme tu apellido;
un deseo que, empero, quedó frustrado y nunca se materializó porque se te
anticipó la muerte. Recuerdo también que me mordisqueabas el pabellón de la
oreja y, entregándome un puñado de monedas o tostados de haba, me suplicabas: ¡Dime papá, Negrito!… ¡Dime papá…!
Yo te jaloneaba de los mostachos, haciéndote gestos y
sacándote la lengua, a la vez que, una y otra vez, te repetía: ¡Chino, carajo! ¡Chino, carajo!... Tú me
pinchabas con tu barba mal afeitada a la altura del mentón y yo te miraba de
cerca, muy de cerca, recorriendo el mapa de tu rostro; tus pelos hirsutos, tus
pómulos huesudos, tus ojos sesgados y escrutadores, la sombra de tus bigotes
tan negros como el arco de tus cejas y tu boca entreabierta, sonriente, por
donde traslucía tu diente de oro.
Tú, César Lora Escóbar, eras el hermano mayor de mi señora
madre, quien siempre te manifestó su cariño y respeto, aunque no siempre
escuchó tus sabios consejos entorno a los amores imperfectos y las endiabladas
relaciones de una pareja. Mi madre se casó dos veces, en cambio tú,
remitiéndote a la voz de tu conciencia, nunca formaste familia y te quedaste
soltero para siempre. Y si alguna vez te casaste, por voluntad propia y en
absoluta libertad, fue con tu actividad político-sindical, una novia que te
acompañó en las buenas y en las malas, en las victorias y en las derrotas,
hasta el día en que exhalaste tu último hálito de vida.
Todavía recuerdo el día en que llegaste a la casa de mi
madre, quien estaba trabajando como profesora en las escuelas de la Comibol y viviendo en el campamento denominado La Revuelta, ubicado en una pendiente rocosa y polvorienta de Siglo
XX, entre Cancañiri y La Salvadora, por donde cruzaba una carretera
zigzagueante abierta cerca de la ladera del Ch’aki Mayu (Río Seco). Apenas
cruzaste la puerta, me encontraste con un insoportable dolor de muela y bañado
en un mar de lágrimas. Me acariciaste la cabeza y me consolaste diciéndome que
pronto se me pasaría el dolor y que todo estaría otra vez bien.
–¿Y cómo le vas a curar? –te preguntó mi madre, sabiendo
que ese día no llevabas en el bolsillo tu botellita de ácido sulfúrico, con el
que solías curar el dolor de muelas de los campesinos que trabajaban en la
finca de tu padre, y que, ni bien se enteraron de que sanabas el endiablado
dolor de muelas, haciéndoles gotear con una pajita el ácido en la cariada muela,
hacían fila en la puerta de la casa de hacienda como si fuera la puerta de una
clínica dental.
Te quitaste el guardatojo
y, lavándote las manos en el bañador de fierro enlozado, contestaste con
absoluta serenidad:
–Yo me encargaré de esto…
Mi madre solo atinó a menear la cabeza, mientras yo
berreaba y pataleaba de dolor, como si las estrellas del cielo giraran
alrededor de mis ojos. Me tomaste entre tus brazos, me tendiste en la cama con
cara al techo y pediste que te pasaran la dinamita -ese principal instrumento
de trabajo de los mineros-, que se guardaba en una caja junto con los
fulminantes y las guías que parecían cordones de calzados. Pellizcaste un poco
de masa de la dinamita con la punta del dedo índice y pulgar, y, abriéndome la
boca con los dedos de tu otra mano, la aplicaste en el orificio de mi muela,
que de seguro parecía el cráter de un volcán o una gruta oscura de la mina.
Al poco rato, como si me hubieras tocado la muela con una
mano divina, el dolor desapareció lentamente. Supongo que ya entonces sabías
que la masa del cartucho de dinamita, que se metía en la ranura abierta por el
taladro de la perforadora para estallar la roca durante las excavaciones de la
montaña, servía también para calmar el dolor de muelas, porque ese poderoso
explosivo estaba compuesto por una sustancia química conocida como
nitroglicerina, que el investigador e industrial sueco Alfred Nobel mezcló en
su laboratorio con un material absorbente. Así se inventó la dinamita en 1867, como
si fuese un polvo que se podía percutir e, incluso, quemar al aire libre sin
que explotara.
Cuando la dinamita empezó a emplearse en la construcción
de carreteras, el movimiento de masas rocosas en la minería y la industria
armamentística, Alfred Nobel ganó una inconmensurable fortuna, pero que él,
como todo filántropo y antes de su solitaria muerte, dejó un testamente escrito
de puño y letra en el cual pedía que las ganancias procedentes de la dinamita
debían concederse como galardón entre los hombres de ciencia que, con
investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables, aportaban al
desarrollo de la sociedad; por eso se estableció el Premio Nobel en las
diversas ramas del conocimiento humano, que van desde el Premio Nobel de
Medicina hasta el Premio Nobel de Literatura, que se entrega cada año en
Estocolmo, en una pomposa ceremonia presidida por el rey de Suecia.
Después de curar mi muela, te despediste con un beso y te
alejaste por el estrecho callejón del campamento. Detrás de ti no quedó más que
un aura que solo poseen los hombres capaces de convertir la tristeza en alegría
y las lágrimas en carcajadas. Así fue como el dolor de mi muela, que
desapareció por acción de la nitroglicerina de la dinamita, quedó en mi vida
como un recuerdo más de mi tierna infancia.
Todos quienes te conocieron coincidían en señalar que te
expresabas con propiedad, cuidando la forma y el fondo del lenguaje, y que eras
auténtico hasta en la forma de moverte al caminar. No había dónde perderse;
tenías el aspecto de líder carismático, un aire de galán de barrio pobre y
vestías con evidente sencillez. Cuando no estabas enfundado en el mameluco
comido por las gotas de sílice y las botas de goma jaspeadas por la copajira; algunas veces, lucías con
sacos de paño gris y, otras veces, con abrigos de paño grueso, pero siempre
indiferente a toda moda temporal o intelectual. Asimismo, cuando no estabas con
tu guardatojo, que tenía el ala izquierda desportillada por el tojo, solías usar una gorra al estilo
del anarquista italiano Bartolomeo Vanzetti, quien, junto a su compañero Nicola
Sacco, también injustamente acusado de un presunto atraco a mano armada y
asesinato, fue encarcelado y ejecutado por electrocución el 23 de agosto de
1927 en Massachusetts, Estados Unidos.
Nadie ponía en duda que hubieses sido uno de dirigentes
cuyo apellido se utilizaba en diminutivo por el sincero aprecio que la gente te
tenía por tu modestia, capacidad y valentía. No había nadie que te haya tratado,
ni siquiera tus contrincantes políticos tanto de izquierda como de derecha, con
cierto aire de menosprecio, por el temor que infundían tus dichos y hechos. Se
contaba que en cierta ocasión, cuando un militantes stalinista osó insultarte
sin medir consecuencias, lo detuviste por el cuello en plena calle, cerca del
local de Radio La Voz del Minero de
Siglo XX, y lo reventaste a puñetazo limpio, hasta dejarlo tendido en una
mugrienta cuneta, lamiéndose su sangre como un animal herido. Ese mentado
suceso, como suele ocurrir en todo pueblo chico, circuló de boca en boca y con
la velocidad de una chispa encendida en el polvorín.
Desde entonces, nadie más se atrevió a dirigirte una
mirada desafiante ni a levantarte la voz, mucho menos los jerarcas de la
Empresa Minera Catavi, quienes aprendieron a tratarte con mucha consideración y
a prudente distancia, aunque te tenían en la trinchera contraria a la suya,
como a un revolucionario armado de ideales enfrentados a la gran propiedad
privada y al poder de los poderosos, como muchos otros se enfrentaron, antes
del estallido de la revolución nacionalista de 1952, contra la explotación
extractivista de los Barones del Estaño,
convertidos en dientes del engranaje del sistema capitalista mundial.
Pocos dudaban en dar su vida por tu vida, los demás, la
inmensa mayoría, se identificaban con tus ideales y hacían suyas tus palabras,
casi siempre impregnadas de sabiduría y experiencias vividas en carne propia;
es decir, nada pensabas sin conocimiento de causa ni nada hacías al azar. Tus
ideas y tus acciones eran recíprocas y se complementaban como el anverso y el
reverso de una misma medalla. No había ideas sin acciones ni acciones sin
ideas. Ambas eran las almas gemelas de un sentipensante
como tú: un ser que sentía y pensaba a la vez.
No pocas veces, tus compañeros de clase, te vieron a la
vanguardia de los combates que se libraban contra los enemigos de los
trabajadores. Ellos se miraban entre sí, miraban tu actitud revolucionaria,
miraban la guía encendida en la dinamita y gritaban al unísono: ¡Viva la clase
obrera! Tu ejemplo era decisivo en los momentos de crisis política y tu palabra
era la más esperada entre los oradores, porque los mensajes procesados en tu lúcida
mente y las consignas que estallaban en tus labios tenían el peso de la ley; no
era para menos, tus discursos eran expresivos, contundentes y entusiastas, y
nunca perdían fuerza porque no eran leídos sino dichos de manera viva y espontánea,
como cuando se escucha la voz de mando a la hora de la asonada definitiva.
Fuiste un genuino defensor de la ideología más auténtica
del proletariado nacional, como cuando defendías la independencia política de la clase obrera frente al Estado y los
gobiernos de turno. Todos sabían que nunca te prestaste ni alquilaste a los
intereses ajenos a quienes sostenían la
economía boliviana sobre sus hombros, dejándose flagelar la vida aun sin tener
alma de esclavos.
En los momentos cruciales de la lucha de clases, salías
en defensa de los intereses de los mineros, que vivían y trabajaban en
condiciones infrahumanas, con salarios de hambre y el cañón de un fusil militar
apuntándoles en la nuca. Siempre te mantuviste fiel a tu formación ideológica,
con la esperanza de conquistar un mejor destino para el país, un país que,
durante tu vida y después de tu muerte, fue manoseado por regímenes despóticos
y dictatoriales, que hicieron crujir a sus opositores políticos y sindicales vulnerando
los principios más elementales de los Derechos Humanos.
Ya sabemos que los chacales del régimen militar de René
Barrientos Ortuño, con el asesoramiento de los agentes de la CIA, te
persiguieron por todas partes, rastreando tus huellas y tratando de pisarte los
talones, para capturarte más muerto que vivo. Y así fue aquel fatídico 29 de
julio de 1965, cuando un grupo de chacales, al mando del capitán-verdugo Zacarías
Plaza y un tal Próspero Rojas, te detuvo a orillas del río Toracari, a unas tres leguas de San Pedro de Buena Vista, y te segó la vida, disparándote
a quemarropa con tu propio revólver, cuando te encontrabas en compañía de tu
fiel amigo, compañero y camarada Isaac Camacho.
No te salvaste de la muerte, a pesar de que a tus asesinos,
como era característica en tu valiente e insobornable personalidad, los
trataste a carajazos como se lo merecían esos simples criminales a sueldo, que
no conocían otra forma de vida que la de ser perros falderos de los amos del
poder, que los armaban hasta los dientes para acabar con los luchadores
sociales que jodían más de la cuenta para tumbar una sociedad donde reinaba la
discriminación social y racial.
Lo que los chacales no sabían era que te mataron para
darte más vida de la que ya tenías, pues en el corazón y la memoria de tus
compañeros seguías vivito como una llama encendida, como los caudillos naturales
que no pueden morirse así nomás, sin dejar un profundo legado de dignidad y de
lucha. Naciste para convertirte en un faro capaz de iluminar el camino que
debían tomar los desposeídos para establecer una sociedad más justa, donde
todos, lejos de los poderes de dominación, tuvieran los mismos derechos y las
mismas responsabilidades.
Cuando se supo que caíste cerca de San Pedro de Buena
Vista, los puños de protesta se alzaron prometiendo vengar tu muerte y un
crespón negro ondeó en la bandera del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros
de Siglo XX. Tus compañeros de lucha jamás te olvidaron; por el contrario,
lloraron tu ausencia escuchando el huayño: Los
mineros lloran sangre/ por la muerte de un obrero./ Ese ha sido César Lora/
asesinado en San Pedro…
Más tarde, cuando ya no estabas entre nosotros, me enteré
que tus compañeros te admiraban por tu desmedido amor por la gente, por ese
calor humano que yo sabía intuir con mi sensibilidad de niño. Todos hablaban
maravillas de ti, o, por mejor decir, no conozco a nadie que haya comentado
algo negativo o despectivo. Todos te admiraban por su humanismo que se desataba
desde el fondo de tu alma.
Cuando cursaba el séptimo grado en el Ciclo Intermedio Junín, ubicado en los campos de María
Barzola, todas las tardes, después de clases, me daba una vuelta por el
cementerio, cuyas paredes parecían descolgarse desde una colina hacia el fondo
del río. Al llegar a tu tumba, construida con piedras labradas y una rejilla
herrumbrosa a manera de puerta, te dirigía palabras de mucha pesadumbre, sin
dejar de contemplar esa plaqueta metálica en cuya inscripción se leía: ¡Asesinado por la Bota Militar!, una
frase que caló hondo en mi memoria, tan hondo que se me partía el corazón de
puro coraje.
También recuerdo que en los días de Todos los Santos y
todos los años, sacaba tu busto modelado en yeso por el muralista
revolucionario Miguel Alandia Pantoja, que estaba escondido en el sótano de mi
cuarto, y lo cargaba hasta el cementerio de Llallagua, para colocarlo, entre
ramilletes de flores y guirnaldas de papel seda, encima de tu tumba, que era
una de las más visitadas por quienes querían manifestarte, además de su
lealtad, su aprecio y admiración, con el corazón en la boca y los sentimientos
a flor de piel.
Siempre me imaginé que tu busto de yeso, modelado
magistralmente por Miguel Alandia Pantoja, llegó embalado a la población minera
de Llallagua, con la finalidad de que tus camaradas, usando todas sus
influencias entre los burócratas y jerarcas de la Empresa Minera, mandaran a vaciarlo
y fundirlo en bronce en el Ingenio Victoria
de Catavi. Desde luego que ese trabajito nunca se llevó a cabo, hasta que el
busto, blanquecino como el mármol, desapareció sin dejar rastros del sótano de
mi cuarto, poco después de que las fuerzas represivas me arrojaran a las
mazmorras de la dictadura militar, tras el fracaso de la huelga nacional minera
a mediados de 1976.
Sin embargo, un año antes de que me apresaran, al
cumplirse el décimo aniversario de tu asesinato y en pleno período de represión
política, cuando el Partido Obrero Revolucionario (POR) se encontraba en la
clandestinidad, un mitin obrero desplegó una bandera roja, con la hoz, el
martillo y el 4 -en referencia a la Cuarta Internacional trotskista-, y colocó
tu segundo busto en la histórica Plaza del Minero de Siglo XX. Esa mole de
granito esculpida por el artista indio
Víctor Zapana, que se convirtió en un símbolo dedicado a tu lucha y en un
referente de los explotados que hacían flamear las banderas de la revolución
proletaria, mientras la leña de la fogata crepitaba en medio de una noche
azotada por el viento y el frío. No faltaron los vasos de té con té, los puñados de hojas de coca ni los discursos
pronunciados en honor a tu memoria. Todo resultó como se tenía planificado, a
pesar de que los esbirros de la dictadura militar no dejaban de merodear como
perros de caza por la Plaza del Minero.
Con el correr del tiempo, como corresponde a las leyes de
la naturaleza, tus compañeros de lucha se fueron muriendo poco a poco, unos vencidos
por la vejez y otros liquidados por las enfermedades propias de los mineros,
como son la tuberculosis y la silicosis. De la vieja guardia de los poristas no
quedó casi nadie, salvo unos cuantos que sobrevivieron a las adversidades de la
minería, a la nefasta relocalización
de 1985, a las medidas antinacionales de los gobiernos neoliberales y al
proceso de cambio que, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, dejó
tantas ilusiones como desilusiones en los sectores más desposeídos de la
nación, que sigue conservando el estatus quo de una sociedad clasista, donde
pocos tienen mucho y muchos no tienen nada.
¡AH!, ¿qué pasaría si volvieras a levantarte de tu tumba
y vieras cómo van las cosas? A lo mejor volverías a morirte de solo ver a tus
compañeros relocalizados, quienes aprendieron a sobrevivir en territorios extraños
y en condiciones desfavorables, luego de haber dejado sus pulmones en los
socavones y haber enriquecido con el sudor de su frente a los explotadores;
peor aún, si te contara que ya nada es como en tu época, que hasta los más
osados tienen miedo de avanzar contra la corriente, que casi todos lloran
lágrimas de cocodrilos después de la caída del comunismo real y se mimetizan
como camaleones para acomodarse a la nueva realidad impuesta, una vez más, por
los eternos dueños del poder político y financiero.
Así están las cosas, las banderas revolucionarias flamean en la misma dirección hacia donde
soplan los vientos de la derecha reaccionaria y los dirigentes cooperativistas,
aparte de tener más interés por el dinero que por abolir el sistema
capitalista, son más amigos de tus enemigos y menos amigos de quienes están
dispuestos a seguir tu ejemplo, un ejemplo digno para cualquier ser humano que
piensa más en el bienestar de los demás que en el bienestar de su propia vida.
A tiempo de dejar de contemplar tu busto de granito,
bañado en pan de oro bajo la inmensidad añil del cielo, y a la hora de
retirarme de la gloriosa Plaza del Minero, no me queda más que añadir que ya no
estás solo en tu pedestal, sino acompañado por las plaquetas que nos recuerdan
al fundador del P.O.R., José Aguirre Gainsborg; a tu compañero de lucha Julio
C. Aguilar; al líder sindical Isaac Camacho, cuya imagen en altorrelieve dignifica
el estoicismo minero; al autor de la Tesis
de Pulacayo y principal ideólogo del marxismo boliviano Guillermo Lora,
quien, con la gorra calada hasta media frente, tiene la mirada tendida en el
horizonte, como si más allá de los afamados cerros de Llallagua-Siglo XX
estuviesen las anchas alamedas de la revolución proletaria.